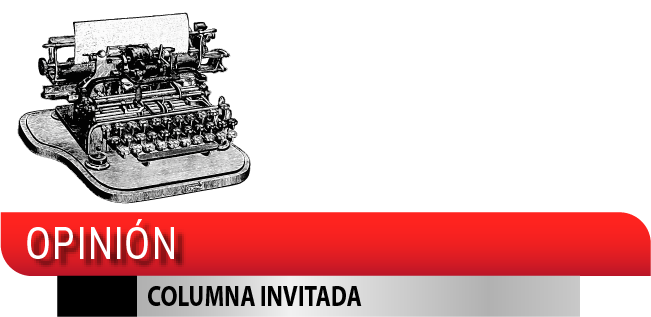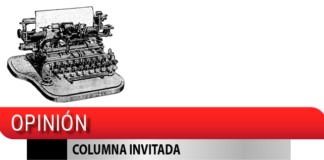Por Eduardo Barajas Sandoval
El bipartidismo, o al menos la división de las opciones y preferencias políticas en dos grandes tendencias, se ha venido desdibujando en el escenario de diferentes países.
Superados los extremos del fascismo y el comunismo, derecha e izquierda tradicionales llegaron a dominar y a repartirse los turnos de ejercicio del poder en democracias “clásicas” de Europa occidental y en las de otras latitudes. Pero la vigencia del esquema de esa alternación se ha venido desdibujando. Los pactos entre partidos típicos de la izquierda y la derecha para organizar gobiernos nacionales, como sucedió en Alemania con los gobiernos de alianza de socialdemócratas y democristianos, y entre nosotros con el Frente Nacional, terminaron por desdibujar fronteras y desanimar seguidores.
La unificación de programas, sobre todo en cuanto al papel del estado en el manejo de la economía, dejó abierto el campo para que nuevas fuerzas irrumpieran con la oferta de alternativas a sectores ciudadanos marginados de los supuestos “beneficios automáticos” del sistema capitalista.
En una y otra parte surgieron reclamos por la oferta de nuevas fórmulas para paliar problemas que afectan la cotidianidad de la gente de menores ingresos, que se sintetizan en la degradación del poder adquisitivo de sus salarios.
Las anheladas ofertas no tardaron en aparecer, desde diferentes costados del espectro político. Cómo es explicable, cada una de ellas se ha manifestado con marcas diferenciales que, para atraer al electorado, apelan a sentimientos que de alguna manera reviven argumentos clásicos de la izquierda la derecha, con nuevos nombres y pretensiones puntuales que llevan una cierta dosis de populismo. Todo esto agitado por el multiplicador de las redes sociales.
En el escenario europeo los temores se hicieron más fuertes ante el surgimiento de una nueva derecha. En el latinoamericano, ante el surgimiento de una nueva izquierda. En ambos casos, desde diferentes ángulos, se produjo un sentimiento de rechazo, que se convirtió en satanización de los nuevos movimientos y partidos, con el ánimo de cerrarles el paso hacia un eventual éxito electoral que les pudiera llevar al poder.
Las consecuencias de ese bloqueo fueron por un tiempo exitosas, en cuanto los candidatos que representaban esas nuevas tendencias radicales resultaron derrotados en elecciones sucesivas. Tal es el caso del “Frente Nacional” en Francia y de la “Colombia Humana” en nuestro medio. Casos en los cuales, en su animo de rechazar a las nuevas fuerzas, el electorado terminó eligiendo presidentes que resultaron en el poder más por el afán de atajar a los nuevos radicales que por la convicción profunda del apoyo que merecía su proyecto.
La persistencia de los líderes de nuevas organizaciones políticas radicales debe ser tenida en cuenta no solamente como muestra de su interés personal en llegar al poder. Hay que darlas el beneficio de entender su vocación y su convicción en la utilidad política, histórica y social de su opinión alternativa. Hay que apreciar, de buena fe, lo positivo que pueda tener su interés en conseguir el poder para desarrollar sus respectivos proyectos, mediante la obtención del apoyo ciudadano expresado en las elecciones. Después de todo no han llamado a la rebelión violenta sino a acudir a las urnas.
Los líderes de partidos radicales que irrumpen con ánimo altamente crítico saben instintivamente llegar a lo profundo de los sectores sociales susceptibles de apoyar su discurso y luchar por su causa. Pare ello arman ecuaciones de sincronía con aquello que se piensa en dichos sectores, descontentos y desfavorecidos por el sistema.
Poco a poco, a través del diálogo con la gente, del conocimiento cada vez más profundo de las preocupaciones que puedan existir en una u otra región o en uno u otro sector social, han ido ajustando sus programas. De pronto los hacen menos radicales, aunque corren el riesgo de ser calificados de traidores, y en todo caso más comprensibles. Así consiguen ampliar sus fronteras. También evitan las confrontaciones innecesarias con el establecimiento. Van aceptando las reglas el juego. Se van integrando al conjunto de la cultura política del respectivo país.
El corolario de los ajustes orientados a conseguir el poder es el cambio de nombre. Cambio que facilita alianzas y permite armar un discurso renovado que agite y ponga a circular en las campañas las ideologías populares, como conjunto de creencias e interpretaciones del mundo y de la política que anidan en el fondo del alma de la gente y buscan un vehículo para participar en las disputas por el poder.
Como en política de largo aliento no hay mejor maestra que la derrota, sus lecciones de realismo permiten cada día refinar el proyecto con mejor sentido de las proporciones. A ese paso, tarde o temprano, mientras los demás improvisan o se agotan, los derrotados terminan por convertirse en vencedores. Así sucedió en México y en Colombia, donde movimientos de izquierda consiguieron llegar a la presidencia, y en Francia donde la derecha calificada hasta ahora de extrema pasó de 8 a 89 diputados en la Asamblea Nacional.